Reconstruir un festival de rock hecho hace 40 años, es una tarea titánica que requiere por un lado, encerrarse en la Biblioteca Nacional, y por otro, entrevistar a sus protagonistas e intentar juntar las piezas que muchas veces no calzan. “Piedra Roja, el mito del Woodstock chileno”, el primer libro publicado de Antonio Díaz Oliva hace el ejercicio y obtiene un resultado sorprendente. Una investigación que nos acerca a lo que fue el “movimiento” hippie en nuestro país.
Por Mauricio Aravena Z
Antonio Díaz Oliva (25) es de la generación de periodistas-escritores que nació en la década de los 80 y pertenece a los que hoy comienzan a publicar en editoriales (chicas, medianas o grandes, da lo mismo). Actualmente trabaja en la revista Qué Pasa, en donde entre otras cosas, le hizo una entrevista a Chuck Palahniuk. Titulado de la Diego Portales, ha sido tres veces finalista en el concurso “Creación literaria joven Roberto Bolaño”. La última vez, lo hizo con “La soga de los muertos”, novela que lanzará en junio del 2011 con otro nombre a través de Alfaguara. Ahora, en venta en librerías está su primer libro, “Piedra Roja, el mito del Woodstock chileno” investigación sobre el festival hippie hecho en nuestro país.
La investigación
En el año 1970, en uno de los consejos de curso del tercero medio del Liceo N° 11 ubicado en las Condes, debatieron sobre cómo podían financiar su gira de estudios. Influenciados por los comentarios que llegaban de afuera sobre el Festival Woodstock de 1969 (realizado 15, 16 y 17 de agosto), más el documental del mismo (Woodstock: 3 días de paz y música); Juan Gómez Ainslie junto a su grupo de amigos, ninguno de ellos hippie, organizaron el “Festival de los Dominicos” que, imitando la versión norteamericana, también duraría tres días y contaría con la participación de bandas escolares y algunas de la escena por ese entonces, como Los Jaivas, Los Blops, Aguaturbia y Lágrima seca. Gómez, gracias a los contactos de su familia, se consiguió a los pies de la Cordillera de los Andes, la “Hacienda Apoquindo”.
“Este festival se comienza a mitificar antes que empezara. Primero, por el nombre: la prensa lo bautiza erróneamente como “Piedra Roja”; segundo, Enrique Lafourcade escribió un año después “Palomita blanca”, mencionándolo en la novela, también Raúl Ruiz hizo una película sobre le movimiento. O sea que desde antes del 11 de octubre, la información que circulaba era errónea, la prensa informó muy mal respecto al festival, por lo que el mito aumentó”. Lo que explica Antonio Díaz, mientras almuerza en el Drugstore, es el cómo se lanza cuesta abajo la bola de nieve que duró por años en el inconsciente general. Más de alguna vez escuchamos nombrar sobre el festival, y siempre con datos ambiguos sobre su realización y de los artistas que participaron. Más de alguno también pensó que el evento se hizo en Chicureo y que fue tan intenso como el original. Todo queda al descubierto gracias al contundente archivo de prensa que trae el libro, contrastándolo a los testimonios de sus principales protagonistas.
The chilean way
Entre el 11 al 13 de octubre se agendó para realizar el show. Todos los permisos estuvieron al día, incluso contó con el auspicio de Coca-Cola. Pero desde antes, los medios comenzaron a catapultar el incipiente movimiento hippie chileno, y sobre todo el “Festival los Dominicos” como “Festival de pijes disfrazados de hippies” o “Hippielandia”, tanto diarios de izquierda como derecha. Es que irremediablemente el “movimiento” fue muy distinto a la revolución de las flores que venía desencadenándose desde San Francisco 67′ (EEUU). Pero más importante aún, Díaz Oliva contextualiza el fenómeno aclarando que territorialmente en Santiago existían dos grupos importantes de hippies: los del Parque Forestal y los de Providencia, grupo al cual fue enfocado originalmente el festival. “Quise saber qué pasó en esos tres días en que tocaron música, que al final no fueron tres, sino una tarde y ni eso. Pero lo más importante, fue armar un cuadro sociológico de esa generación”. Ese cuadro sociológico, no sólo se centra en los excesos que a diarios como El Mercurio o El Clarín les llamó la atención, también habla del fenómeno de las “palomitas”, esas jóvenes que desaparecieron de su casa para asistir al recinto de Las Condes.
“La reconstrucción que hice es oral y también, en base a la prensa, por lo que existieron testimonios que cayeron en imprecisiones, como afirmar que Aguaturbia tocó, hecho que no ocurrió. Si bien la prensa cubrió el festival y lo hizo tarde, aportó en un elemento que ayudó aún más en la generación de este mito, y es que en los diarios de la época se informa sobre la supuesta desaparición de niñas”. A lo que se refiere Antonio, es la serie de notas que vienen en el libro, en las cuales se hace alusión de 8 a 12 jóvenes, que decidieron arrancar de sus casas sin saber su paradero. Muchos de los padres, fueron hasta los Dominicos en busca de sus hijos, y efectivamente a algunos no los encontraron, pero fue cuestión de días para que todo retornara a la normalidad. “Nunca se informó cuántas de ellas efectivamente volvieron a sus casas, o qué pasó realmente. Lo claro es que se entregó información a medias”.
“De seis metros de largo por cuatro de ancho. Aquellas eran las medidas del escenario del Festival de los Dominicos. ¿De alto? Apenas algo más de metro y medio. Eso, más un toldo con el cual se resguardaban del sol los instrumentos y los parlantes del equipo de sonido. Era todo lo que había. Tanto el toldo como el mismo escenario habían sido provistos por Coca-Cola. Todo, cabe recordar, con el aval del cheque en garantía que había dejado Gómez Ainslie”. Esta clara explicación determina, el grado de desorganización que existió en Piedra Roja y la precariedad en términos de equipos que tuvo el festival. “Investigué lo que se escribió sobre el tema y lo único que encontré fue el libro “Se oyen los pasos” de Gonzalo Planet, en donde se habla de Piedra Roja sólo en un capítulo. Bien escueto. Aun así, no se desarrollaba tan bien como me hubiera gustado leerlo. Por lo que transformé el proyecto en mi tesis de título. Estuve dos meses en la Biblioteca Nacional buscando en la prensa de la época, me contacté con las personas que lo organizaron, y junté bastante material. Luego de un receso, lo retomo sacándole todo el marco teórico y transformándolo en una novela de no ficción. El principal motivo para lanzar el libro durante el 2010, es que se cumplen 40 años y como estuve contra el tiempo (verano del 2010), busqué alguna editorial mediana y me encontré con la gente de Ril, quienes accedieron a publicarlo este año. Fue un libro urgente del cual me siento bastante orgulloso”. Lo que viene ahora, es pura ficción divida en tres.
El punto es ¿cuándo a un autor le va bien? Hay cuatro escritores en Chile que venden: Isabel Allende, Roberto Ampuerto, Pablo Simonetti y Carla Guelfenbein, después está Alberto Fuguet pero es un caso aparte, una isla. En el fondo, la literatura chilena vende poco. La otra teoría es que la literatura chilena nunca ha vendido, que la Nueva Narrativa post dictadura fue una ilusión.
Recambio
“En la primera historia, Allen Ginsberg viene a Chile invitado a una reunión de escritores en Concepción en 1960; en la segunda, en 1990 un grupo de adultos se organizan y realizan una campaña para que Nicanor Parra gane el Premio Nobel, pintando algunas murallas de Santiago con el corazón “Nobody” e infiltrando sus pasquines en las marchas de la CUT; y la tercera pata es de un cabro que crece viviendo en La Reina. La conexión es que, el papá de él, fue líder del grupo pro Nobel-para-Parra y vio a Ginsberg en los 60”. Este teaser, es de su primera novela que planea lanzar el próximo año. Contra todo pronóstico, el recambio generacional de los escritores nacionales, comienza a realizarse de forma subterránea (algunos casos) y en otros, como el de Antonio a nivel masivo.
¿Pero qué pasa con la ficción en nuestro país? Alfredo Sepúlveda sostuvo en la entrevista que le hicimos en Pointzine, que no se están publicando nuevos autores de ficción chilenos, debido a factores de mercado. “No sé qué tan al día está Alfredo Sepúlveda, pero existen las editoriales independientes. El gran autor del año pasado fue Diego Zuñiga con “Camanchaca” (Calabaza del diablo). Y este año es de Pablo Toro con “Hombres maravillosos y vulnerables” (Calabaza del diablo), también Daniel Hidalgo publicó “Barrio y miseria 221” (2007) y el próximo año saca su libro de cuentos “Canciones punk para señoritas autodestructivas”. Toda esta generación, que nació en la década del 80, todavía no hay nadie que publique en una multinacional, excepto por Matías Celedón (1981) que lanzó hace tres años “Trama y urdimbre” (2007) por Mondandori. Porque la generación que nació en los 70 o finales de los 60 como Álvaro Bisama, Jorge Baradit, Francisco Ortega, es la que está publicando en las multinacionales. Ya están, en el fondo es la generación post Mcondo de Alberto Fuguet y Sergio Gómez. Ahora nos corresponde a nosotros, este es nuestro momento”.
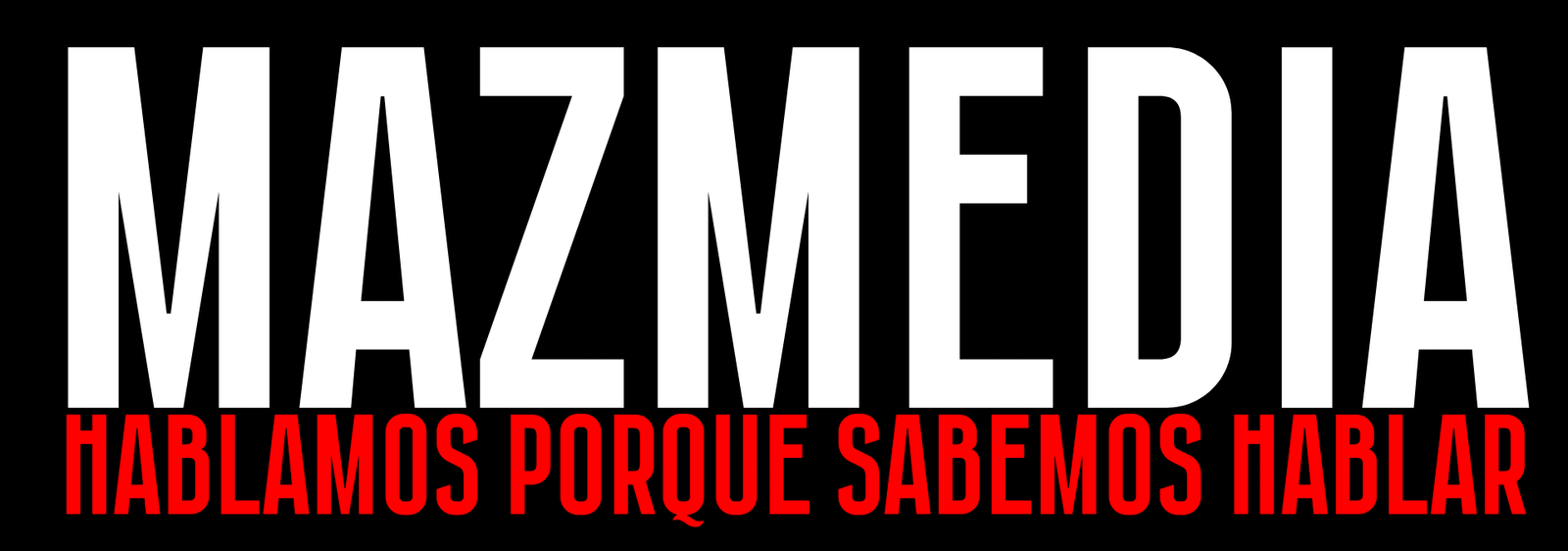

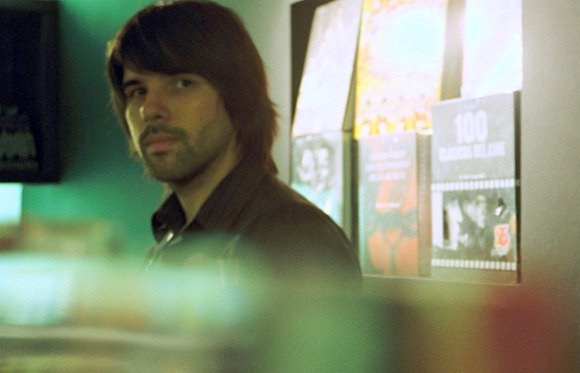



Buenísima publicación!
Uhh bakan ! ya me tocara escribir mi cuento algun día y saldré publicado en Pointzine 😛
me cayó bien este cabro, quiero leer su novela.